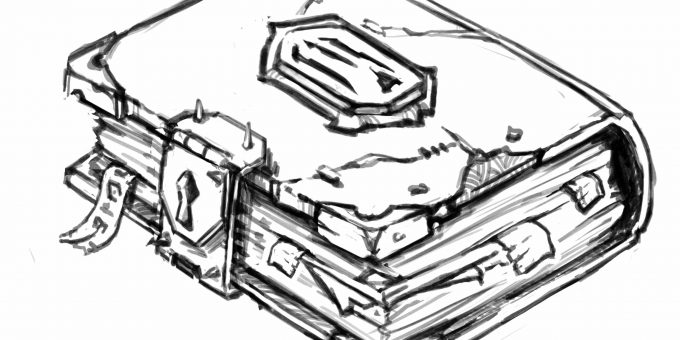
por Juan Milano
Capítulo IX
Mina
El camino de regreso a la nave fue penoso. Yo apenas me mantenía en pie y el pobre Dodzi estaba cagado. Y no le culpo. Habíamos visto mierda para paralizar a cualquiera. Incluso esos tipos que se ganan la vida desincrustando con pala cadáveres de las vías de tránsito terrestre hubieran pasado un mal momento. Sin contar los tiros y las explosiones. Eso también asustaba de cojones.
Apenas podía abrir los ojos. Cuando lo hacía todo se veía borroso y el dolor de cabeza se intensificaba pese al bendito chute que el santón me había inyectado en vena. Que los Tres guarden al inventor de esa mierda. Podía notar la baba resbalando por la barbilla por la comisura izquierda de mi boca. No es que importara un carajo pero una piensa que siempre va a mantener la compostura. Hasta cuando no puede aguantarse erguida por sí misma.
Llegamos a la sala de control. La puerta de salida, la que nos debía acercar a nuestra nave, estaba bloqueada. Dodzi me acomodó como pudo en una silla poco anatómica frente a una consola de control e investigó los botones y palancas para poder despejar el paso. La enorme pantalla que había mostrado nuestra nave anteriormente mostraba ahora una pista diferente. Eso me lo dijo el colega, claro, porque yo no veía una mierda, como he dicho.
Dodzi me dijo con calma. “La Luz Tropical, Mina, están atrayendo la Luz Tropical a la estación”. En aquel momento no sabía de qué coño estaba hablando. “Quizá pueda comunicarme con ellos y nos podemos ir todos juntos de aquí.”
“¿Juntos con quién?, capullo, ¿con los que nos han metido en esta mierda o con quiénes nos han disparado?” Yo misma notaba mis palabras pegajosas, mis labios torpes. Y esa sensación de no importar una mierda nada cuando vas colocada.
“Tsedo dijo que estaban vivos y que tenían miedo, Mina,” dijo el moreno. “Seguro que si está en su mano nos ayudarán a salir de esta y explicarán a los jueces por qué nos desviamos.”
Ese hombre es un bendito. Un buen hombre como pocas gente con la que me haya cruzado en esta perra vida. Pero, bien por miedo, o por efecto de las drogas o bien fruto de los nervios no pude evitar empezar a reírme. Me dejé caer de aquella silla incómoda hasta terminar en el suelo, con ella a la espalda, despatarrada, sujetándome las tripas heridas, descojonándome en la puta cara de aquel santurrón optimista que se estaba jugando el pellejo por devolverme sana y salva a nuestra nave penitenciaria. Pero no estaba la menda para esfuerzos y volvía perder el conocimiento de nuevo.
Dolores
No me quedaba tranquila dejando atrás a los otros pero entendía que el camino de vuelta estaba despejado y era seguro. Dodzi y Tsedo estuvieron de acuerdo. Mina requería atención urgente y el psi era más útil a mi lado. Insistía en que los Choi-Kimani estaban vivos y aterrados. Y en que debíamos avanzar para rescatarlos.
La escalerilla de mano había quedado completamente destruida así que levanté a Tsedo, que era menos pesado que yo, sobre mis hombros. Insuficiente mi altura, amontonamos chatarra de alrededor hasta hacer una base de más medio metro de altura a modo de plataforma para repetir el intento. Nos llevaría al menos un vigésimo de ciclo y ambos temíamos que nuestro agresor hubiera ganado demasiada distancia y pudiera preparar una nueva encerrona. También nos comentábamos, por subir los ánimos, que seguramente nos daba ya por muertos.
La pequeña sala de arriba estaba tiznada de hollín y crepitaban cables que habían quedado descubiertos tras la explosión. Un vano hacia el Este nos permitía el acceso a una enorme sala de aspecto muy diferente a lo que habíamos encontrado hasta ahora.
Una planta ovoide llena de prestaches y anaqueles, varias hornacinas (protegidas o no por flexovidrio), cómodas butacas y mesas. Elementos de iluminación con intención decorativa además de funcional. Había objetos de diferentes formas y tamaños, seguramente dispositivos de comunicación, reproducción de información o nodos de conexión a alguna Inter-Red o similar. Varias puertas deslizantes invitaban a pensar en una zona residencial con diferentes estancias, quizá para los retenes o servicio de guardia en un edificio dedicado al control de las pistas de aterrizaje.
Esa era mi construcción mental cuando Tsedo me cogió del brazo con fuerza, el rostro pálido y tenso. Tenía clavada la mirada en una de las puertas. Instintivamente apoyé la palma sobre la hoja. Estaba caliente. Se abrió al contacto. De la estancia escapaba un cálido vapor de agua que se dispersaba por la sala grande en la que estábamos.
No pude evitar un grito. Un chorro de agua hirviendo caí desde un caño a una enorme bañera circular. En ella, con la piel despegada por la alta temperatura, tres figuras inertes de espaldas a nosotros. Con la parte superior del tronco sobre la orilla del vaso tenían los brazos estirados por encima de las cabezas; las manos unidas por argollas que alguien había asegurado con cadenas metálicas trabadas por unos ganchos de lubometal anodizado clavados al mismo suelo de la estancia. Dos cadáveres de hombre adulto; otro, perteneciente a una niña. Los tres cuerpos desprovistos de ropa, enrojecidos, deformados, hinchados. Escaldados como aves a las que despojar de las plumas.
Doy gracias a los Tres por la escafandra y el caso de trabajo. Por no poder percibir el olor.
Tsedo se había desplomado a mi lado para quedar sentado en el suelo, apoyaba la espalada contra la pared. Pude oír los sollozos de miedo y rabia a través del comunicador de los trajes. “Quedan los dos pequeños.” Sorbió los mocos y balbuceó alguna cosa. Se llevó las manos a la cabeza; se sorprendió de encontrar el casco en el trayecto de aquel gesto inconsciente. Sacó fuerzas. “Tienen miedo. Les ha obligado a mirar para amedrentarlos. Aún percibo el eco de los chillidos de los padres y la hermana en sus cabezas.”