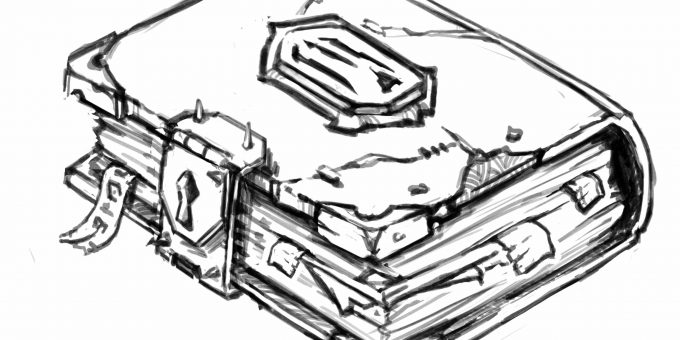
por Juan Milano
Capítulo X
Tsedo
Sentía el miedo de los niños. Era un pitido agudo y continuo que laceraba mi mente causando un dolor punzante. Las lágrimas me impedían ver con claridad y las piernas apenas me sostenían. Agradecí a la hermana que me sujetase con firmeza. También podía sentir su repugnancia y el terror ante aquella escena de pesadilla. Pero Dolores era fuerte, física y anímicamente.
“Vamos,” dije. Asintió y pasó su brazo derecho por mi espalda para ayudarme a caminar. Lentamente, salimos de la habitación. “Te sangran los ojos, Tsedo, ¿puedes seguir?”. Era una voz firme, como una jefa midiendo las fuerzas de sus tropas. Asentí levemente y señalé hacia delante. No me veía capaz de hablar.
Seguimos por diferentes pasillos y atravesamos muchas salas de las que no guardo ningún recuerdo. Diría que se trataba de dependencias destinadas al día a día de los residentes, viviendas y zonas de encuentro y ocio. Todo perfectamente ordenado y limpio. Nada dificultaba nuestro avance (salvo mi débil estado) y las compuertas, hojas deslizantes y persianas se activaban al detectarnos, como si se nos identificara como habitantes de la base.
Actuaba como un sabueso siguiendo ese rastro psíquico que no podía ver pero sí sentir como un millar de agujas clavándose en mis sesos. Dolores se guiaba con mi dedo índice a modo de brújula. Más tarde me contaría que no dejaba de balbucear. Que temió perderme por completo en más de una ocasión pero que cada vez que me decía de parar o sugería un descanso yo me exaltaba lanzando espumarajos por la boca y gritos incoherentes.
Acabamos bajando por un elevador para retomar la planta baja. Avanzábamos otra vez por lo que claramente eran instalaciones destinadas al control de las pistas de aterrizaje, pasajeros y mercancías. Luces parpadeaban desde consolas de control y noté los sobresaltos de Dolores al ser sorprendida por el movimiento de algún autómata ejecutando su programa. No encontramos ningún ser vivo. Tampoco vimos signos de lucha en esta parte de las instalaciones. Solo monitores con imágenes de almacenes, zonas de embarque y pistas desiertas.
Entonces, tras una gruesa puerta de ultrametal de dos hojas, en un alto hangar casi vacío de más de ochenta metros cuadrados, vimos algo en el suelo: un muñeco infantil representando un solócoro numidiano, recuerdo de la colonia-zoo Vl VV5.
Sobre la doble compuerta de salida que comunicaba la base con el exterior se encendió una pantalla, mostraba la Luz tropical en una pista. Aquella criatura diabólica a la que habíamos visto asesinar a decenas de wei se alejaba de espaldas a nosotros, arrastraba del brazo a un niño de siete u ocho años que lloraba desconsolado. Dolores gritó con rabia. Reconocía ahora un bulto que el asesino había dejado atrás: el cuerpo sin vida del hermano menor. La abrupta desconexión mental con la angustia del niño tras una explosión de dolor infinito me había golpeado como una barra de hierro en la base del cráneo. Caí al suelo. Todo era un abismal negro intangible.
Dolores
Al ver al niño muerto en la pantalla no pude contener un grito de rabia y dolor. Quizá relajé involuntariamente el brazo con el que sujetaba a Tsedo. Cayó a peso y quedó tendido en el suelo tras una convulsión violenta.
Pero yo no podía apartar la mirada de aquella pantalla. Un individuo vestido con una túnica corta como el que habíamos visto en el holo-registro se alejaba hacia una nave. Tiraba de un niño al que arrastraba como un saco sobre el ultra-hormigón anodizado de la pista de aterrizaje.
¿Sería posible? No podía seguir vivo; aquella grabación tendría siglos de antigüedad. ¿Alguien que se vestía como aquella fuerza implacable de muerte fría y calculadora para amedrentarnos? No entendía el motivo. Como fuere, tenía al niño. Al último superviviente de la Luz Tropical. ¿Por qué lo arrastraba con él tras asesinar caprichosamente al resto? Tampoco tenía respuesta para eso.
Siguiendo un impuso irracional me abalancé hacia la compuerta y comencé a golpearla con puños y pies tras comprobar que los controles de apertura (¡lo que suponía que eran los controles de apertura!) no conseguían accionarla. “Se abrirá cuando él quiera. Ha anulado los automatismos del hangar. Me… me lo ha dicho.”
Tsedo estaba sentado, ayudándose de los brazos para mantener el tronco erguido. El rostro pálido bajo regueros secos de sangre y los ojos enrojecidos. Mostraba unas ojeras que le daban un aspecto fantasmal. Igual que su voz baja y quebradiza. “Consume su agonía, ¿sabes?. Sé… sé que suena ridículo pero es así. Estaba dormido y desorientado y el dolor de la familia lo ha vigorizado. Está confuso. Confuso y furioso. No sabe ni cómo se llama. Pero nos odia.” Tomó una pausa larga mirando distraído al suelo, vagando con la mirada intentando descifrar el galimatías que aquel sádico cruel compartía, voluntariamente o no, con su mente sensible. Entonces levantó el rostro para encontrarme. Con un gesto de dolor y lástima, una pena insondable, los ojos humedecidos pero apagados. “Nos odia y no sabe por qué. Se piensa solo y en peligro y no quiere volver a dormir. No quiere sentirse vulnerable. Quiere comprender, manejar… controlar.”
La compuerta de la nave se abrió con un chasquido. La Luz tropical había detectado al niño y había hecho descender la plataforma de acceso. Entonces nuestro enemigo se giró. Mostró su rostro alargado y sin cuencas oculares, de frente despejada mucho más ancha que la mitad inferior de la cabeza, de piel curtida entre amarillenta y anaranjada. Vimos aquella ristra de dientes afilados en aquella boca que esgrimía una sonrisa cruel y desafiante. Levantó su mano derecha curvando los dedos hasta tocar unas yemas con otras y conformar una suerte de cono con las uñas. Unas garras que clavó triunfante en el cuello del niño que ascendía atemorizado a su lado. Primero cayó de rodillas y después se despeñó de la plataforma en medio del géiser de sangre que brotaba de su herida. La puerta de la nave de recreo se cerró y las luces de posición se encendieron. La puerta del hangar empezó a elevarse muy lentamente, permitiría en unos inacabables segundos la salida. Atónitos mirábamos petrificados sin saber qué hacer. Mi mirada alternando entre el cuerpecito que daba los último espasmos antes de convertirse en un cadáver y aquella nave, a cuyo rescate se suponía que vinimos, despegando lentamente antes de alejarse definitivamente de la estación dirigiéndose a las estrellas.
Tsudo se dejó caer llorando amargamente sobre el suelo del hangar. Tocado física y espiritualmente, era un hombre completamente derrotado. Yo corrí hacia el cuerpo del niño. Me engañaba diciéndome que podía salvarlo, que había esperanza. Crujió el intercomunicador del casco.
“¿Estáis ahí? Contestadme, ¿estáis ahí?” la voz grave de Dodzi transmitía preocupación y miedo. Sonaba con algo de estática. “Estamos en la nave. Mina y yo estamos sanos y salvos. Decidme, ¿dónde estáis? Por lo que más queráis decid algo, ¿estáis en peligro?”
“No. No estamos en peligro,” dije entre lágrimas, “dime si puedes localizar la baliza del traje y puedes traer el vehículo hasta aquí. Los Choi-Kimani están muertos y el asesino ha huido en su nave. Venid a buscarnos. Tsedo necesita ayuda.” Dodzi pedía mil explicaciones, alarmado por mi mensaje. “Habrá tiempo, amigo”, le dije. “Tranquilo. Solo ven donde te indica el traje. Ven, porque necesitamos abandonar este lugar de una vez para siempre.”
Cuando aterrizaron me encontraron en el suelo de la pista. Abrazando el cuerpo sin vida de aquel niño al que no había llegado a conocer.