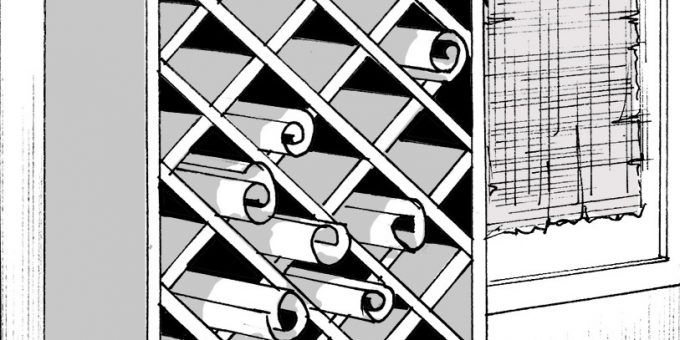
por Juan Milano
Capítulo VIII
Dolores
El pitido de su AhoCom sacó a Dodzi de la estupefacción. Pidió a Mina; no, ordenó a Mina que detuviera la repoducción del holo-registro, aquella imagen estática que se superponía a la macabra escena que nos había recibido.
Se rompió el círculo de oración (un intento de reconfortarnos, de darnos fuerza unos a otros) y Dodzi compartió la información que acababa de recibir. La había pedido horas atrás pero el tiempo necesario para el flujo de datos era muy superior allí, en los confines del imperio. El escrutinio de las inteligencias artificiales dada nuestra catalogación como reos prolongaba aun más los periodos entre cualquier comunicación y su respuesta.
La Luz tropical era una nave tipo Chietiri propiedad de Humbert Choi y su esposo Los´ Kimani. Viajaban con dos hijos comunes y una tercera niña más mayor fruto de una anterior matrimonio de Los´. No había información sobre el supuesto sexto ocupante. El último registro de amarre disponible era de hace siete semanas terrestres. Era de la colonia-zoo Vl VV5. Ahí habían permanecido tres jornadas antes de volver a partir. El viaje hasta esta estación (fuera cual fuera el motivo para alejarse tanto de cualquier planeta imperial habitable) habría supuesto al menos quince ciclos. Así que habrían llegado aquí hacía relativamente poco. No se podía asegurar que estuvieran vivos pero tampoco podía descartarse.
Tsedo tenía ahora mejor cara. Parecía parcialmente recuperado de lo que fuera que le había afectado anteriormente. “Puedo sentirlos, puedo sentir su aliento.” Señalaba el el pasillo por donde habíamos visto desaparecer a aquel fantasma sanguinario. La expresión de recelo del psi era comprensible. Muchos temían e incluso odiaban a los mutantes. Especialmente a aquellos incapaces de controlar su habilidades. Durante meses Tsudo llevó una supuesta pulsera inhibidora de ondas cerebrales. Cuando descubrimos que tal artefacto solo era una invención del muchacho hubo algunas conversaciones tensas pero la cosa no escaló a más. Luego hizo buenas migas con Mina al demostrarse un copiloto capaz. Si Dodzi tuvo alguna reserva respecto al prisionero Go, jamás la compartió.
Hasta el día de hoy jamás había mencionado sus capacidades excepcionales ni habíamos presenciado demostración alguna de las mismas. Todos intuimos, supongo, que solo se desataban en circunstancias excepcionales, cuando el muchacho se encontraba bajo presión. “Puedo sentirlo,” repitió.
Dodzi le cogió la mano y sonrió. “Tranquilo, hermano, vamos a ayudarles.» Nadie se mostró en desacuerdo.
La sala recuperó la iluminación normal. Ambas puertas estaban abiertas. La pantalla principal seguía mostrando la zona de aterrizaje donde estaba nuestra nave. Todo seguía igual ahí fuera. “Acabemos con esto,” dijo Mina abriendo la marcha que se adentraba hacia el interior del edificio.
El pasillo era estrecho. El suelo era de ultra-plast transparente o de algún material similar, algo más práctico que estético. Bajo nuestros pies discurrían decenas de cables multicolor como venas que alimentaban algún órgano vital. Las paredes metálicas presentaban surcos que describían extrañas geometrías sin buscar la simetría con el paramento de enfrente. El techo, también metálico, presentaba elementos de iluminación incrustados a intervalos regulares. No había manchas ni desperfectos aparentes. Ahogado por el ruido de nuestros pasos podía percibirse una amalgama de sonidos ordenados en un patrón que los antiguos habitantes de la estación quizá encontrasen hermoso o relajante. No era mi caso. Podía saborear el dolor de mi mandíbula apretando fuerte por la tensión.
El corredor giraba ahora noventa grados a nuestra izquierda y terminaba en una cabina transparente tubular donde destacaba una consola de control. Un plato de casi dos metros de diámetro flotaba a escasos centímetros del suelo que pisábamos dentro del tubo. Claramente era un elevador: había huecos arriba y abajo del mismo. Antes de llegar a la cabina había una puerta en la pared de nuestra derecha. Mina se había detenido a unos pasos, sin llegar a ella. Evaluaba la situación. No se escuchaba nada y el escáner no detectaba movimiento. El pulsado de trapezoidal junto de la puerta parpadeaba. Se adelantó para pulsarlo rápidamente.
El grito de Dodzi llegó tarde. Vimos el fogonazo y el cuerpo de la hacker cayendo a peso. Tsedo abrió fuego de inmediato, agachado contra la parte inferior del vano, sin molestarse en apuntar, a ciegas al no asomar la cabeza. Bramaba enloquecido. El gigante negro arrastraba por las manos a nuestra piloto. Me sorprendí a mí misma lanzándome en plancha sobre el suelo para poder posicionarme al otro lado de la puerta y abrir fuego también. El sonido de las balas era ensordecedor aun protegidos por nuestros cascos de trabajo en exterior. Una fuerte explosión nos informó de los impactos contra algún tipo de máquina. Cuatro segundo más tarde la sala que acabábamos de abrir quedó completamente iluminada y pudimos ver una unidad robótica con cañón de proyectiles incorporado doblada sobre sí misma; el torso vencido por su propio peso como consecuencia de medio centenar de dianas. Perdía líquido y emitía un humo negro y espeso. En el techo de aquella sala había una escalerilla de mano que permitía el acceso a la planta superior. Por el hueco de la escalerilla cayó un objeto tubular que rodó unos pocos metros mientras sus bases circulares se abrían emitiendo un punzante sonido agudo a intervalos cada vez más cortos. Una nueva explosión destruyó lo que quedaba del autómata y nos derribó a Tsedo y a mí.
Perdí el conocimiento.
Me desperté zarandeada por Dodzi. Solo él permanecía en pie. Mina y Tsudo estaban apoyados contra las paredes del pasillo. Mina llevaba un aparatoso vendaje que Dodzi había improvisado para evitar la pérdida de sangre. El abdomen había recibido numerosos impactos de proyectil cinético. Su cara indicaba que estaba fuertemente sedada. El visor del psi estaba roto y tenía la cara llena de cortes y hollín emborronado por el sudor. Aparentemente solo estaba desorientado, sin heridas de gravedad. La escafandra parecía en buen estado y sin roturas reseñables. Respiraba con dificultad y tenía la mirada perdida.
Un molesto pitido me taladraba el cerebro y me dolía como nunca antes. Solo ahora me daba cuenta de que también tenía vendajes en el muslo y en el gemelo de la pierna derecha. Mi estúpido salto frente a la puerta se había traducido en al menos cuatro impactos. La pierna estaba entumecida por la medicación que Dodzi me habría inyectado. Milagrosamente no había huesos rotos.
“Joder, tienen miedo,” dijo Tsedo, “saben que va a matarlos a todos.”