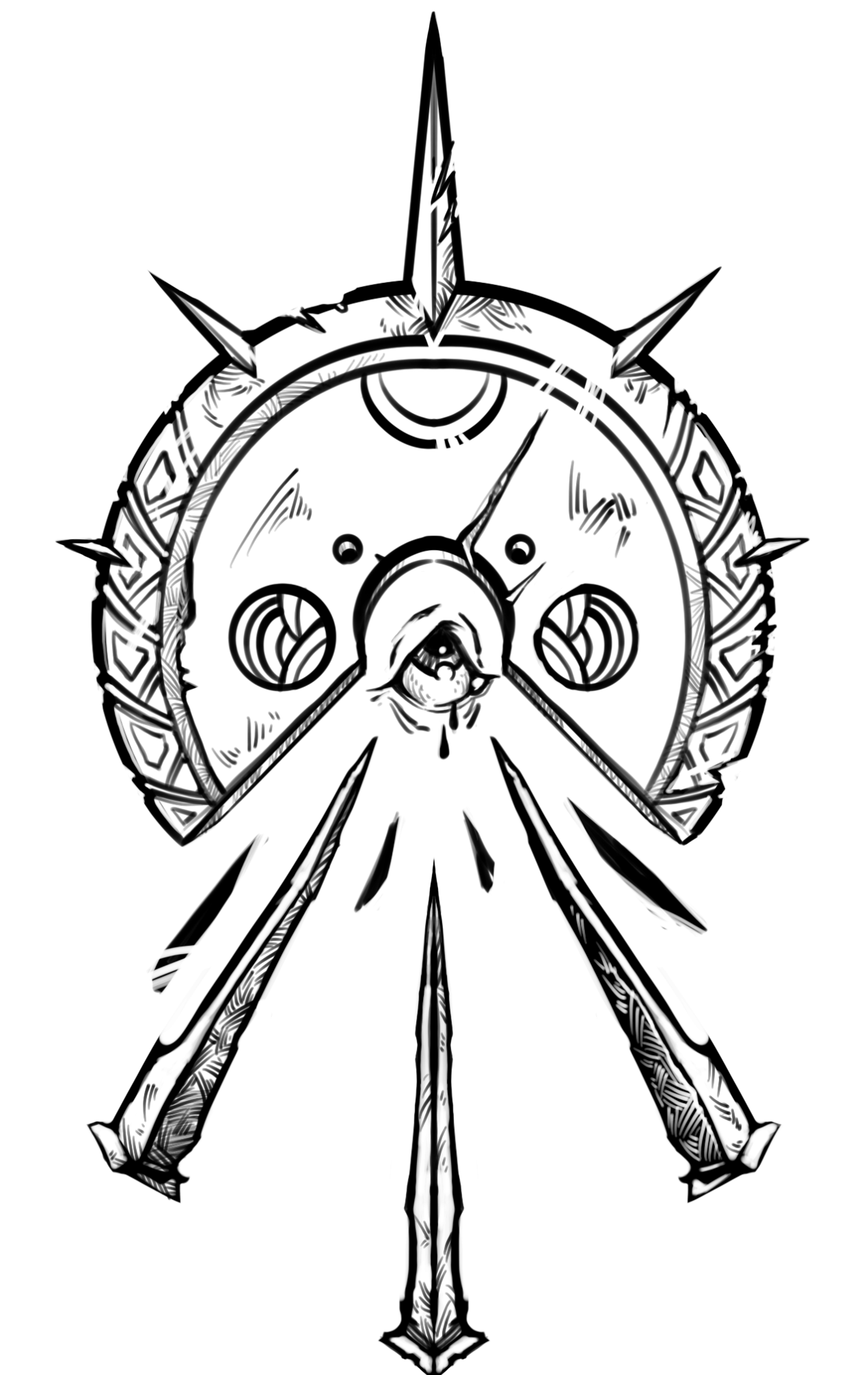
Por Juan Milano
Yo, Nauj Ol Manskear, hijo de Dhuor el Ciervo, Señor de la Vigía y devoto general del Sacro Ejército, comparezco ante el distinguido Alto Consejo de los Duques, aquí en la Casa de Todos, para presentar a los Seis Ducados el fruto de nuestra victoria. ¡Loados sean los dioses que dan fuerza a nuestro brazo para sostener el frío acero!
Sí, hoy es un día de fiesta y todas sus Altas Señorías visten el púrpura del mando y la victoria, portan los lazos rojos de sangre en sus brazos y sonríen felices por saber a nuestros enemigos derrotados. ¡Que los Duques del Averno devoren sus almas impías!
Mas no hablemos de los extranjeros que no quisieron aceptar nuestra justa voz de mando cuando les exigimos que agacharan sus testas con la debida humildad. Sus gritos histéricos han sido ahogados; sus exigencias, extinguidas; sus delirios, enmudecidos. El sacerdote que los levantó en armas contra sus Señorías se erigió en falso profeta, les habló de deidades inexistentes. Quería que vagasen sin rumbo, como lobos: sin amo ni cometido, retozando bajo el sol como bestias, viviendo de los árboles y de la caza como salvajes. ¡Alabados sean los Dioses Verdaderos! Emponzoñó sus sesos susurrando como una serpiente traicionera que no había hombres mejores que otros, que todas las mujeres nacían sobre la Tierra sin diferencia de cuna, que los niños debían ser primero hermanos y luego amigos, bendito sea Atramaxma en su Misericordia, que uno vale por lo que hace y no por lo que es o dice ser, sus Altas Señorías. ¡Esas locuras susurraba el loco sacerdote!
Pero ya no debe preocuparnos porque traigo la paz. Todo este día de celebración es señal inequívoca de que la guerra ha terminado. ¡Alabados los Dioses verdaderos! La música suena, los jóvenes bailan, todos degustamos buen vino y las reses fueron sacrificadas al alba en los templos en agradecimiento. ¡Hemos vencido!
Mas no llevo la toga púrpura yo, general del glorioso Sacro Ejército de los Seis Ducados. No porto la diadema de Atramaxma Victor ni el brazalete dorado del Héroe que su Altas Señorías me impusieron, con toda su amabilidad, en la ceremonia de ayer en palacio.
No, no soy merecedor de esos premios que me distinguen como mejor que mis semejantes.
Porque he matado a los hijos del enemigo y he enviado a nuestros hijos a la muerte. Eso hice cumpliendo con mi deber. He despojado al débil de sus escasas pertenencias para alimentar el fuego de nuestra guerra. He mandado cavar fosas a quien iba a ocuparlas. La sangre, el sudor, el barro y los escupitajos son insignias justas de mis logros. Y cada muestra de desprecio de la madre, del prometido, del hermano, la mirada de odio de sus hijos… sí, son laudatorios cantos por mis hazañas.
Pero derrotamos a todos sus ejércitos. Incendiamos sus aldeas, robamos el oro de sus templos y vaciamos sus graneros. Derribamos la empalizada de su ciudad santa, sí. Yo miré directamente a los ojos del sacerdote sublevado.
Vi sus ojos y no había ira en ellos. No temblaban sus manos. No hizo ademán de atacarme y ni siquiera pensó en huir. Solo preguntó: “¿has arrancado una sola vida que mereciera ser extinguida? General, ¿has ordenado, aunque solo fuera una vez, el sacrificio de alguien que mereciera morir?” Eso me dijo aquel hereje insolente antes de que lo ajusticiara con mis propias manos desnudas. Vi su lengua asomar entre la espuma de sus labios, clavando con indiferencia su mirada en la mía antes de que esta se apagara para siempre.
Y hoy estoy aquí, ante el Alto Consejo, para que se me agasaje como un héroe, como premio por haber traído la victoria a los Seis Ducados y sus gentes; para que mi perfil figure en los medallones que adornan las paredes del templo de la Ciudad Blanca.
Mas no puedo aceptar más honor que el que ya he recibido. No son mis recompensas ni el púrpura, ni la diadema ni el áureo brazalete. El insulto de una madre que no volverá a ver a su hijo, el escupitajo de la abuela que no abrazará a su nieto, las lágrimas del padre que no tiene a quien dejar su herencia, el barro y la fruta podrida arrojados por los campesinos tras esquilmar sus tierras, el eco imborrable del llanto de los recién nacidos entre las llamas, la cara del galeno que sabe que no podrá salvar la pierna del soldado, la maldición de las monjas cuyos templos profanamos a nuestro paso. Esos blasones sí puedo portarlos orgulloso en mi estandarte.
Cada vez que le he dicho a una madre que es viuda o a un padre que no volverá a abrazar a su hijo, cuando he explicado a un joven que sus desposorios no tendrán lugar o a un niño que su hermana murió con honor en el campo de batalla. Todos me elogiaron con sus exabruptos, su saliva, sus gritos, sus puños, sus uñas…
Mas hoy es un día de celebración y fiesta y así debe ser, sus Altísimas Señorías. Hoy traigo la paz. Traigo la paz a los Seis Ducados.
Y por cada uno de Ustedes, distinguidos dignatarios, he traído conmigo a un superviviente del campo de batalla. Un guerrero que vio morir a sus hermanos y hermanas para cumplir la voluntad de Sus Señorías se encuentra ahora mismo a sus espaldas, desde donde podrá susurrarles los nombres de los caídos.
¿Acaso mandé morir a alguien que no mereciera vivir? Jamás. Nunca. El sublevado estaba en lo cierto, oh Hijos Predilectos de los Seis Ducados.
Cada guerrero, con brazo fuerte bendecido por los dioses, hendirá el frío acero en Sus costados, Altísimas Señorías. Yo saltaré mañana por el acantilado para evitar, en mi pecaminoso suicidio, que nadie se refiera a mí mas que como un cobarde, un perro, el último esclavo. Lo que siempre he sido.
Mas hoy, en este día de fiesta y por primera vez, voy a mandar morir a quien lo merece: a quien inició esta guerra con su codicia, su ignorancia y su miedo. A quien creyó que uno es mejor que otro por lo que es o dice ser y no por lo que hace.
Sus Altísimas Señorías: hoy, con sus muertes, traigo la paz.