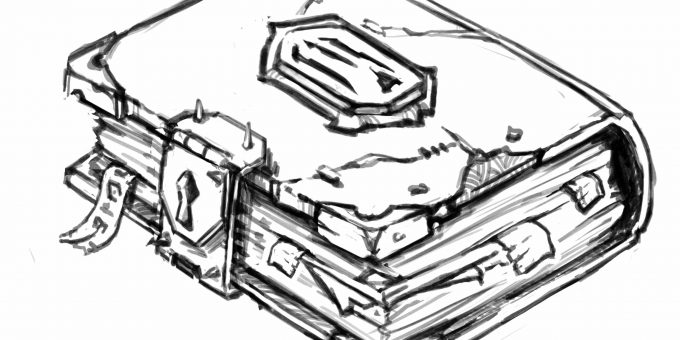
Una historia ambientada en Zhirsanaq
por Juan Milano y Juanma Román
La vida del guerrero está llena de peligros. Olvida las gestas y los cantares. Lo que ahí se cuenta no es real. Los muertos no hacen rimas.
En la vida real la enfermedad muerde las heridas mal curadas y los refugiados abandonan carros en los que transportan su vida. Un hacha puede llevarse un pedazo de ti si te encuentra. Incluso he visto soldados que han perdido la cabeza, su cráneo inundado con los gritos de sus víctimas.
En ocasiones robas al que menos tiene. Lo haces para sobrevivir. Tan solo porque su aldea se encuentra en tu camino. Es ellos o nosotros. Pero no es agradable oír el llanto de los condenados a morir de hambre. Es la ley del más fuerte. Cualquier debilidad puede matarte. No solo en el campo de batalla, también a manos de tus propios hombres, de tus compañeros. Vives con el miedo a defraudarles; a no actuar como esperan que te conduzcas.
Hay días de regocijo y descanso, claro. Cuando gastamos la poca plata que hemos podido rapiñar. Cuando visitamos burdeles y tabernas. Son días de escuchar a los bardos en las plazas, de bailar bajo los faroles, de beber hasta caer rendidos. Todo buen soldado derrama más vino que sangre. Así silencia los remordimientos.
A veces el exceso de alcohol y la costumbre de afanar lo ajeno llevan al soldado a robar algún beso. No aceptan el rechazo y tratan de imponer su músculo para arrimarse a una moza que solo quiere que la dejen en paz. A veces somos como animales y la costumbre nos nubla el juicio.
Tras quince semanas de campaña en la zona Zahirinia teníamos lodo en cada agujero de nuestro cuerpo. Llevábamos el frío y la humedad adheridos a los huesos. Después de quince semanas durmiendo al raso, sorprendidos por enemigos, saurios y demonios en mitad de la noche…. Joder, cualquier se embrutece por algo así.
Cuando por fin Llegamos a Ylulsalí, estábamos cansados. El plan era cargarnos como ganado en un buque que nos llevara a tierras más civilizadas. Pero mientras tanto, teníamos unos pocos días para disfrutar de la ciudad. ¡Y qué ciudad era! Cubierta de colores y aromas, llena de gentes de todos los lugares del mundo. Todos con prisa. La música de las calles hacía que el corazón se acelerase y que los pies bailasen por sus calles. Sus licores alegraban las mejillas, tomados en copa de cristal, barro cocido o madera, según el dinero de cada cual. Una ciudad en la que cualquiera se podía sentir un príncipe.
Fue ahí, en una acogedora posada, entre el bullicio de los instrumentos y las bravuconadas de los soldados, con el pulso del vino corriendo por sus venas, donde el soldado cometió el error. Agarró como si fuera suya la cintura de una morena que se movía con soltura. El soldado intentó acercar sus labios a los suyos para robar un beso que no era para él. Quiso el destino que ella fuera una asesina de la Pluma Roja con una idea muy clara de quién debía ser, aquella noche, el destinatario de sus atenciones. Esa asesina era yo.
El soldado, postrado, con la sangre envenenada llevando la fiebre de sus labios al resto del cuerpo, terminó por agrietar su mirada. Llorando me dijo entonces: ”No tuve un buen padre. Me dejó deudas por toda herencia. Pero un buen consejo me dio antes de abandonarme. Todo beso robado es agravio, deshonra y maldición”.