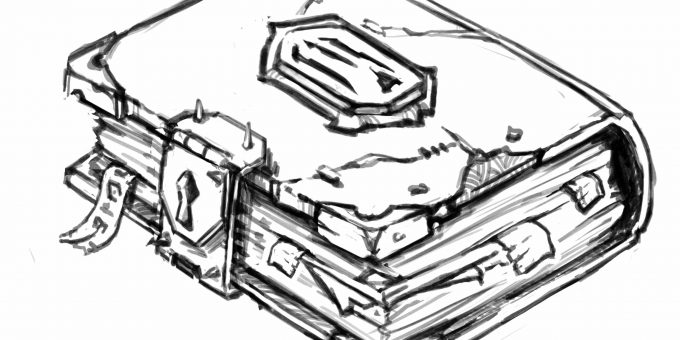
por Juan Milano
Los cuerpos de los tres consejeros del profeta yacían en un charco de sangre sobre la alfombra.
La mujer que fue a llamarlo al campamento hacía pocos días era uno de ellos. Los dos guardias que custodiaban la puerta del despacho del profeta habían sido también asesinados por la espalda. Nauj observaba al profeta. No parecía sorprendido.
Asesinar a los parlamentarios en una tregua era el peor pecado imaginable para cualquier persona honorable. La falta de gloria, el olvido o la difamación serían precio pequeño por detener aquella carnicería. Acababan de salvar miles de vidas inocentes en ambos bandos.
Oía sollozar a Balio, el pequeño elfo. Se daba cuenta ahora de la atrocidad que acababa de cometer. O se sentía liberado. Quizá ambas cosas. Sahlia se sentó en la silla de su víctima, limpiaba el cuchillo con el pañuelo con la que esta se enjuagó el sudor de la frente. Si lo devolvía a la mesa no podrían acusarla de robo, desde luego.
El profeta aguantaba su mirada con esos ojos apagados que bien pudieran ser los de un ciego.
Nauj se levantó y se acercó a aquella figura inmutable. Un hombre bajito y delgado con la frente despejada y la piel muy morena. Vestía con una tela atada a la cintura con una cuerda gruesa. Una indumentaria modesta para quien decía hablar en representación de una deidad. Giró levemente el cuello para no dejar de mirar a los ojos al general que se acercaba.
– ¿Firmaréis la paz, santón?
– No recuerdo haber declarado ninguna guerra, mi general-, la voz del profeta era cálida pero monótona-, yo no puedo decidir la paz. La paz es un estado. Yo vivo en paz. ¿Y vos?
Nauj golpeó la mesa con el puño y las copas y los platos tintinearon. Mostraba los dientes para dejar patente su rabia, su poca paciencia, el peligro que se cernía sobre aquel hombrecillo enclenque. Pero el profeta no tenía miedo. Era el primer individuo que Nauj conociera que no temía ni deseaba la muerte. Ni miedo, ni dolor.
– No os odio, soldado-, el profeta parecía leer su mente-. Odiar es un pecado contra nosotros mismos. Odiar requiere acciones que perjudiquen a los demás. Mi deseo es muy otro. Quiero ayudar a liberaros. Liberaros de las cadenas que veis y de las que no veis. Vengo a ayudaros a escribir vuestra historia para que sea un recital de buenos y malos ejemplos; no una justificación de vuestros miedos y anhelos. Las hagiografías son aburridas porque nos presentan individuos alejados, irreales, ¿no creéis? – El profeta dibujó ahora una suave sonrisa. El soldado estaba a menos de tres pies de él.
– Siento que os hayáis visto arrastrado a esta situación. Siento que hayáis tenido que hacer tanto mal para llegar al bien pero… – no había condescendencia en sus palabras, casi parecía recitar una lección ante el tribunal de sabios profesores- pero yo predico la virtud del camino. Vos habéis recorrido uno largo y tortuoso hasta el día de hoy, cuando con mi asesinato cambiaréis el sino de mucha buena gente.
– Viejo idiota -gritó el general levantando la hoja de su arma tensando hasta el último músculo de su cuerpo.
– Os he oído llorar, mi señor. Cada noche. Cada mañana. Os he acompañado, en silencio respetuoso, en cada paseo al interior de vuestra persona; he oído cada una de las patéticas justificaciones que os regalabais antes de enfundaros en la armadura. He recogido vuestras lágrimas y he preguntado al Tundas´are… – el militar interrumpió las palabras con una bofetada en el rostro del viejo.
– ¡No mencionéis el impío nombre de vuestro falso dios, perro hereje!
Sangraba el profeta, babeaba el soldado.
– ¿Acaso Ghodeir es más real? Igual sí-. La mirada del profeta había ganado en viveza, quizá por las lágrimas de dolor-. ¿Agradeció Lhaurelia que regaseis con sangre los tiernos prados?- Sonreía pero conseguía no transmitir aire de superioridad-. Seguramente no pensasteis mucho en ella al marchar a la matanza, soldado… – Clavó su mirada con fuerza en Nauj y se puso en pie ayudándose de las palmas de las manos para elevarse sobre la mesa.
– El que es una y somos todos no reniega de ninguna deidad pues todo emana de Ello. Así me ha sido dicho. Mas no quiero convenceros de que adoréis a la Tundas´are. He venido a liberaros de lo que os han contado los hombres y vos habéis decidido creer. Porque la duda os daba miedo. El vacío del desconocimiento lo llenabais con falsas certezas. Hoy os daré una nueva voz con la que combatir ese silencio que teméis. Aunque el silencio, no sea en absoluto malo, mi gen…
El profeta cayó de rodillas tras el tajo enloquecido del general. Con los ojos nuevamente vidriosos y la mirada perdida en aquella puerta de madera que tenía enfrente.
– Tu acción es tu persona, soldado. Ve a contarlo a tus antiguos amos- ¡esa sonrisa débil manchada por gusanos de sangre y hiel!- estarán hambrientos de buenas nuevas…
Se desplomó con un golpe seco en el suelo antes de ser salvajemente pisoteado por Nauj. Presa de un frenesí rabioso y sádico asustaba a sus propios soldados, esos soldados a los que había convertido hoy en asesinos deshonrosos. Se ayudaba ahora del arma para seguir golpeando, cortando, empequeñeciendo el cuerpecillo del profeta, tintando su piel y su armadura en el carmesí de su derrota.
Porque Nauj Ol Manskear, hijo de Dhuor el Ciervo, Señor de la Vigía y devoto general del Sacro Ejército, acababa de conceder ante el enemigo. Hincó la rodilla sobre los restos pulposos y sanguinolentos de su víctima y lloró al saber que él, él y no otro, sería el fin de los Seis Ducados. Sería el ejecutante último del testamento del aquel profeta sin nombre. El hombrecillo que enseñaba en las plazas de las ciudades que una persona vale solo por lo que hace y no por lo que es o cree ser.
